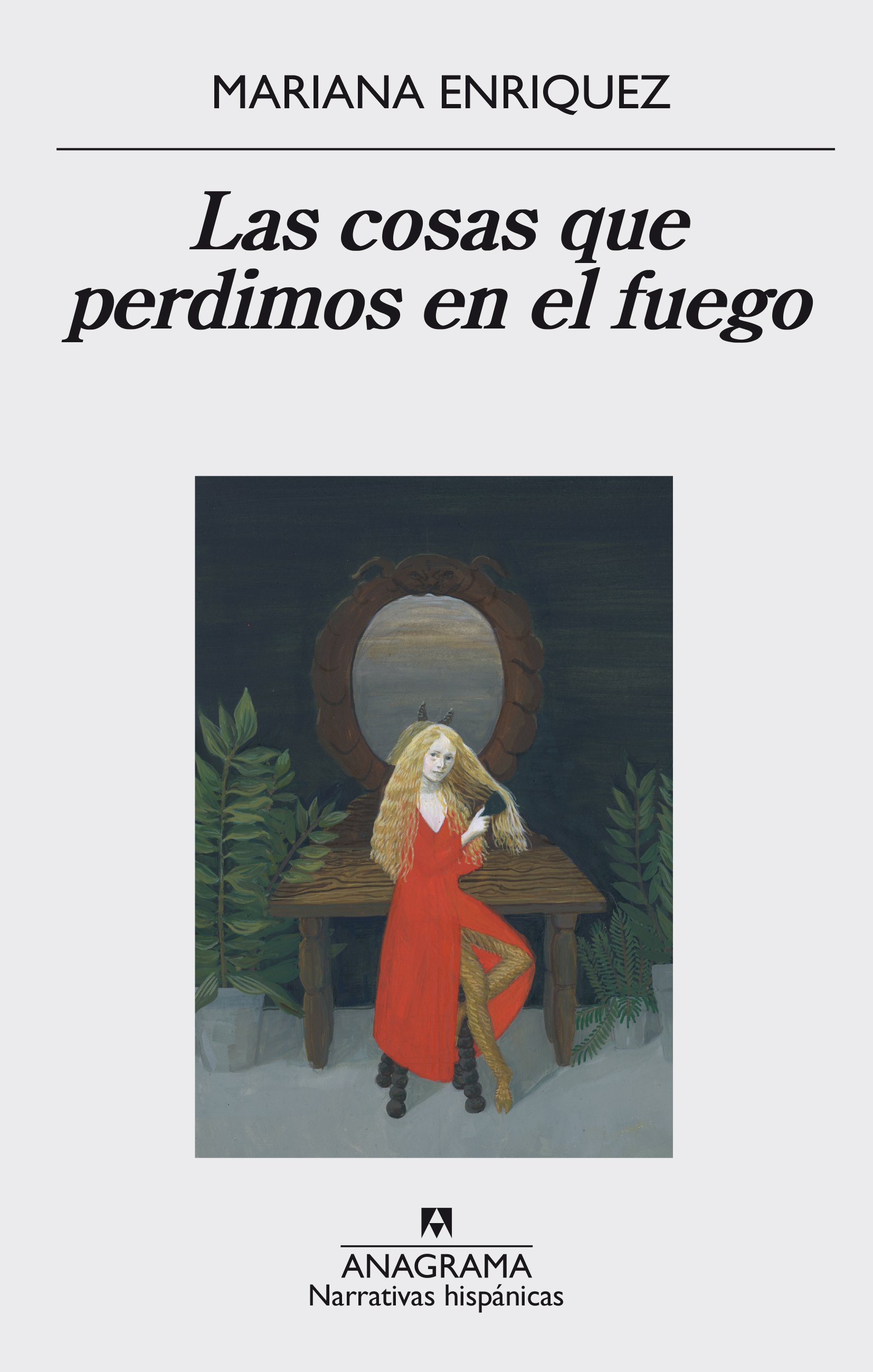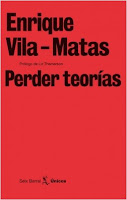 |
| Enrique Vila-Matas, Perder teorías, Barcelona, Seix Barral (2010) |
Aparte de homenajear y diagolar con Seis propuestas
para el próximo milenio de Italo Calvino, Perder teorías se pregunta
cómo habría de ser la novela futura, una pregunta, por lo demás, que en
absoluto es nueva y que ronda de tanto en tanto a todos esos escritores que
consideran que escribir es algo más que (y simplemente) contar una historia.
Enrique Vila-Matas dice que son cinco los elementos que acechan la novela del
mañana:
- 1. La "intertextualidad": es decir, el uso de citas/citas falsas y referencias a otros libros (incluida la autorreferencia, por supuesto).
- 2. Las conexiones con la alta poesía (decía Barthes: "todas las veces que hay un esfuerzo de estilo, hay versificación").
- 3. La escritura vista como un reloj que avanza (más que como un espejo a lo largo del camino): "uno de los aspectos más seductores de la literatura se encuentra en el hecho de que algunas veces puede ser algo así como un espejo que se adelanta; un espejo que, como algunos relojes, tiene la capacidad de avanzarse".
- 4. La victoria del estilo sobre la trama (ya que existen unas pocas tramas que siempre se repiten (piénsese en Vladímir Propp y similares), el novelista debe limitarse a elegir una cualquiera o una combinación cualquiera).
- 5. La conciencia de un paisaje moral ruinoso (esto se entiende como lo que muchos denominan "conciencia social", "denuncia de la decadencia" y sus hermanos más o menos realistas/pesimistas/"es lo que hay").
 |
| Ricardo Piglia, Antología personal, Barcelona, Anagrama (2015) |
(Lo más divertido de todo esto es que Vila-Matas
expone esos cinco elementos pero también los "muestra": Perder
teorías está respetuosamente construido con esos cinco requisitos, de modo
que también podríamos hablar de Perder teorías como de una
novela.)
*
Pareciera que las conferencias de Calvino también
llamaron la atención de Ricardo Piglia, quien se preguntó en algún momento cuál
podría ser la sexta propuesta de Calvino, pues como todos recordaremos las Seis
propuestas para el próximo milenio al final quedaron en cinco (levedad,
rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad).
Aunque Vila-Matas habla de elementos en una misma
novela y no de distintas propuestas como modelos de novela futura, permitámonos
relacionar (o confundir) por un momento elementos con propuestas. De modo que
podríamos añadir a los cinco elementos vilamatianos este sexto (o al revés:
añadir a la sexta propuesta de Piglia los cinco elementos de Vila-Matas). ¿Y
cuál es esa sexta propuesta? Piglia: "Me parece entonces que podríamos
imaginar que hay una sexta propuesta, a la que yo llamaría el deslizamiento, el
desplazamiento, el cambio de lugar. Salir del centro, dejar que el lenguaje
hable también en el borde, en lo que se oye, en lo que llega de otro".
Esta frase tan enigmática significa la idea de incorporar los retazos de voces
verdaderas (a lo Puig, a lo Walsh y la crónica, por ejemplo). De modo que
agregaríamos:
- 6. El deslizamiento, el cambio de lugar ("poner a otro en el lugar de una enunciación personal").
*
 |
| David Foster Wallace, En cuerpo y en lo otro, trad. Javier Calvo, Barcelona, Literatura Random House (2013) |
Solo nos falta la séptima propuesta que anuncia el
título. En un hilarante artículo, "La naturaleza de la diversión",
David Foster Wallace habla de eso que es la novela citando a DeLillo y
definiéndola así: "un niño repulsivamente deforme que sigue al escritor a
todas partes, yéndole eternamente detrás a cuatro patas (es decir, reptando por
el suelo de los restaurantes donde el escritor está intentando comer,
apareciendo a primera hora de la mañana a los pies de su cama, etcétera),
repulsivamente defectuoso, hidrocefálico y sin nariz y con aletas en vez de
brazos e incontinente y retrasado y babeando líquido cerebroespinal por la boca
mientras lloriquea y gorgotea y llama al escritor, pidiéndole amor, pidiéndole
eso que su misma repulsividad le garantiza que va a obtener: la atención total
del escritor". El escritor ama a su "niño deforme", y quiere que
salga al mundo y que todos lo vean como un "niño perfecto". Y aunque
el escritor sabe que el niño no es perfecto y que, a pesar del esfuerzo, nunca
quedará perfecto, le gusta pasarse la mayor parte del día construyéndolo.
Construir novelas es divertidísimo, dice Foster Wallace. Lo malo es que se
puede caer en la trampa, advierte, de querer gustar al lector (eso por culpa
del miedo que genera el hecho de que el niño al final es aceptado por el mundo
y por los lectores que vienen a ser el mundo para una novela), y muchas veces
se pierde lo genuino de ese producto, que consiste, precisamente, en la
diversión. De modo que permítanme agregar la séptima:
- 7. La diversión, o el "Trabajo Como Juego": "Bajo la nueva administración de la diversión, escribir narrativa se convierte en una forma de adentrarte en ti mismo e iluminar esas mismas cosas que no querías ni ver ni que nadie más viera, y resulta (paradójicamente) que estas cosas son justamente las cosas que todos los escritores y lectores comparten y sienten, y a las que reaccionan. La narrativa se convierte en una forma extraña de aceptarte a ti mismo y de decir la verdad en lugar de ser una forma de escapar de ti mismo o de presentarte a ti mismo de una forma que supones que hará que le gustes al máximo número de personas. Se trata de un proceso complicado, que confunde y da miedo, y también muy trabajoso, pero que resulta ser la mejor diversión que existe".
Ahora sí, recopilemos estas siete propuestas para la novela
futura:
- Intertextualidad
- Alta poesía
- Reloj que avanza
- Estilo sobre trama
- Conciencia de la decadencia del mundo
- Desplazamiento o insertos de voces verdaderas
- Diversión
*
Acordada la "receta", la conversación
terminó más o menos así:
PIGLIA: "asistimos a la destrucción del recuerdo
personal (y situado)".
VILA-MATAS: "no puede ser más ridícula e
inverosímil la imagen de un creador —pongamos que literario— convencido de que
es propietario de su inconsciente".
FOSTER WALLACE: “lo escribes prácticamente todo para
excitarte a ti mismo”.
PIGLIA: “narrativamente podríamos hablar de la muerte
de Proust, en el sentido de la muerte de la memoria como condición de la
identidad verdadera”.
FOSTER WALLACE: “Al principio. Luego las cosas
empiezan a complicarse y a volverse confusas, y hasta a dar miedo”.
VILA-MATAS: "todo verdadero narrador tiene que
intentar inventar su teoría".
FOSTER WALLACE: "es lo que más quieres:
equivocarte de forma garrafal, demente y suicida".
PIGLIA: “¿Y qué sería un buen relato? Una historia que
le interesa no solo a quien la cuenta, sino también a quien la recibe”.
VILA-MATAS: “las frases que no entendemos pueden
ayudarnos mucho más que las que entendemos perfectamente”.