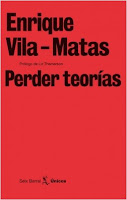http://sextopiso.es/esp/item/149/6/la-forma-inicial
Ricardo Piglia lee a la manera formalista, lee como un escritor. El escritor lee intentando descubrir cómo se ha construido un texto. Una de las reflexiones más interesantes de La forma inicial, recopilación de artículos y entrevistas, se centra en el género de la nouvelle. Hay aquí una distinción entre cuento, novela y nouvelle que encuentro reveladora. Piglia define, a la manera clásica, el cuento como un enfoque en la situación; la novela como un desarrollo de los personajes, y la nouvelle como una narración donde hay una situación, varios personajes y varios relatos posibles, que avanza según un McGuffin, un secreto. El secreto es algo que alguien sabe pero no dice. No se trata de un enigma a ser descifrado, sino una suerte de "lugar ciego, vacío".
"En la nouvelle, las versiones de la historia que giran alrededor del secreto son múltiples y conviven, nunca se desligan. Y la brevedad de la forma está vinculada a que es justamente el secreto el que anuda las distintas versiones. Porque si el secreto se descifrara, habría que escribir una novela para que las relaciones que están atadas en ese mundo conciso se pudieran expandir. Entonces, la conexión con el secreto no solo es el motor de la trama, sino también el nudo a partir del cual se teje ese texto múltiple; lo que no está narrado es lo que determina la concisión y la complejidad de esta estructura. De ahí que las nouvelles parezcan siempre más complejas, más extensas, es un cuento contado muchas veces, un hipercuento, digamos, y también una novela condensada." ("Aspectos de la nouvelle")
"Allí Hitchcock define el McGuffin, un elemento que es el motor de la trama, muy importante para los personajes pero que el narrador no define, ni conoce. No importa saber qué es, pero los personajes sí saben y lo buscan durante todo el relato. Esa sería la función narrativa del secreto. [...] un narrador débil, no el que está absolutamente firme en el modo en que los hechos han sucedido, sino un narrador que vacila, que no sabe, que narra un acontecimiento que no termina de entender, y que va construyendo un universo narrativo que él mismo, en cierto sentido, también trata de descifrar. De modo que vemos textos donde el narrador trata de entender, está enfrentado con un secreto, es decir, con algo que se intenta alcanzar, llegar hasta ahí para ver si se puede descifrar verdaderamente el sentido de la historia. [...] Todos tienen además una característica que es importante remarcar, y es que el narrador cuenta una historia que no es la de él, se interesa por una historia que le es ajena. [...] Es decir, que el secreto funciona como un mecanismo de construcción de la trama que permite unir sobre un punto ciego una red de pequeñas historias que se articulan, de una manera inexplicable, pero se articulan. De ahí esa sensación de ambigüedad, de indecisión, de las múltiples significaciones que tiene una historia, porque inmediatamente nosotros empezamos a incorporar razones para hacer circular esa historia con un orden que, en realidad, el relato mismo ni nos devela ni nos descubre. [...] La nouvelle está ligada al abandono del relato oral, surge ligada a la lectura y a la imprenta. Su duración y su complejidad la alejan de la oralidad y exigen un lector atento, capaz de no extraviarse en las alternativas de la trama. En ese sentido la nouvelle es el nexo entre el cuento y la novela. [...] En la nouvelle, es el lector quien tiene que definir la narración." (Secreto y narración")