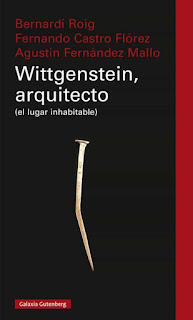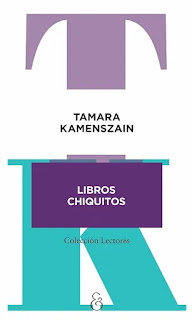Chantal Maillard, India, Valencia, Pre-textos, 2014
Chantal Maillard, India, Valencia, Pre-textos, 2014
https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1513
[Publicado en Quimera 442, octubre de 2020]
Cada vez me interesan más los conocimientos que se adquieren por la experiencia. Acaso por circunstancias personales y porque, qué remedio, cada vez me adentro más en la segunda parte de la vida, empiezo a darme cuenta de que la mente no lo puede todo. De que se puede explicar con palabras, pero si no se tiene la experiencia es difícil comprender. De que una cosa es la teoría y otra cosa es el saber. Una cosa es la información y otra, el conocimiento. Me refiero a ese tipo de conocimiento que se adquiere al hacer algo, un conocimiento de la práctica, de la experiencia. Por ejemplo: escribir ficción, mirar un cuadro, escuchar música, alcanzar un orgasmo, meditar. Nos pueden explicar de qué se trata el placer estético, el pacer del orgasmo, el placer de la meditación, pero cada uno va a entender una cosa distinta porque cada uno tiene una experiencia distinta. Mi experiencia de la meditación es relativamente escasa, y medito a la manera occidental, lo que Andrés Ibáñez llama «meditación con semilla» (Construir un alma, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018). Cuando aprendí a meditar con semilla (un tipo de meditación que va siguiendo un recorrido imaginario), me pareció que meditar era muy parecido a escribir ficción.
Hace cosa de un mes soñé (no sé por qué) con Chantal Maillard, y al día siguiente recibí una entrevista suya para la revista de la que soy editora de mesa, La Maleta de Portbou. Evidentemente, la casualidad llamó mi atención, y como suelo guiarme por intuiciones de este tipo, que dicho sea de paso me suceden a menudo, me dispuse a leer su libro India (Valencia, Pre-textos, 2014). Hasta entonces desconocía que Maillard fuera una especialista en filosofía oriental. Solo había leído La razón estética y La compasión difícil como correctora de pruebas, dos libros que en su momento me impresionaron, pero no había ido más allá.
En India, Maillard explica que la gran diferencia entre la cultura india y la nuestra parte de un elemento esencial: piénsese en que para nosotros lo que importa es la luz mientras que para los indios lo que importa es el sonido y la respiración. A nosotros nos importa ver; a ellos, escuchar. Estoy resumiendo mucho y mejor voy a citar a Maillard: «La diferencia entre el universo sonoro de India y el universo visual y táctil de las naciones occidentales nos da una pauta para comprender lo que prima en una y otra tradición, a nivel perceptivo. La manera de educar los sentidos es distinta y, por tanto, también lo es la manera de procesar la información» (p. 388). Aparte de esta diferencia, tal vez lo más interesante es la manera en que ellos llegan al dominio de sí mismos. Porque todos queremos dominar nuestros impulsos. Tanto Oriente como Occidente entienden que la felicidad no es la euforia de la alegría. La felicidad bien entendida se parece a la calma. Si uno se deja llevar por las emociones, si uno se identifica con las emociones, es como si uno fuera a la deriva.
En Occidente recurrimos a las técnicas psicológicas, que se basan principalmente en el dominio a través de la mente, a través del análisis de la palabra entendida como concepto (no la palabra entendida como sonido/vibración). A través del dominio de la conciencia, el occidental ordena las emociones y también es capaz de acceder a la zona inconsciente donde habitan los deseos, para seguir ordenándolo todo. Para conseguir la calma. Los indios van un poco más allá porque identifican otra zona de la conciencia que es capaz de llegar a algo que podríamos entender como universal. Tesla lo llamaba «éter». Jung lo llamaba «inconsciente colectivo». David Lynch, un ferviente defensor de la meditación, recomienda vivamente acceder a ese lugar, pues es allí donde confiesa encontrar sus «ideas». Si mediante técnicas meditativas, uno consigue ponerse en sintonía con esa energía universal, podrá dejar de identificarse con las emociones e incluso con los procesos de la mente. «Ese estado, esa calma de los deseos pero, también, de la mente que los produce, es a lo que el hinduismo aspira y sabe que puede inducirse tanto por la concentración en un punto único e inamovible como por medio de la repetición constante y ritmada de un mismo elemento fónico» (p. 352). Tanto las técnicas psicológicas como la meditación intentan eliminar el ruido de todos esos deseos que no son verdaderos y así identificar los deseos que de verdad queremos. Porque todos sabemos que la mente se deja llevar por condicionamientos, por autoengaños. Ahora bien, si uno pretende convertirse en un asceta yogui debe superar incluso los deseos, abstenerse de tener deseos, no identificarse con ninguno de ellos, porque los deseos son también la fuente del sufrimiento. Ya se sabe: hay más lágrimas derramadas por los deseos cumplidos que por los no cumplidos. Ahí es donde India acepta esa contradicción o ambigüedad de toda experiencia humana: sin deseos no habría impulso vital (lo que Schopenhauer llamó «voluntad» y Freud, «libido»), pero también son esos deseos los que nos provocan dolor. La vida es una de cal y otra de arena. Pero hay una manera de transformar ese sufrimiento en algo placentero.
Ahora podría detenerme en afirmaciones del tipo: el concepto del inconsciente no existiría si Occidente no hubiera descubierto la filosofía hindú. Maillard lo sugiere: «esos antiguos saberes que toda práctica espiritual celaba y que, desestimados u olvidados, tuvieron que ser reinventados, a ciegas y tanteando, por los psicoanalistas» (p. 394). De sobras es sabida la influencia del hinduismo en Schopenhauer y de este en Freud. Pero en vez de eso, que dejo para los estudiosos de la historia de las ideas, me gustaría detenerme en lo que Maillard explica a propósito de la teoría de la rasa. La teoría de la rasa es una teoría estética que se centra en la recepción del arte, es decir, en la experiencia del sujeto-receptor. Maillard nos explica que se desarrolló en Cachemira entre los siglos VII al XI a partir de una interpretación del gusto o placer que se obtiene al ser espectador de una obra de teatro. Evidentemente, podemos extrapolar esa experiencia a cualquier experiencia estética. Pero lo más interesante del asunto es la manera en que se compara la experiencia estética con la experiencia de la meditación. Explica Maillard que el espectador toma «la actitud receptiva del que contempla, una actitud que le permitirá desidentificarse momentáneamente de su propia individualidad» (p. 449). Así se puede focalizar (en eso consiste meditar, en fijar la atención en un punto para así acallar la mente), desidentificarse de nuestras emociones/pensamientos y acceder a eso universal. De esta manera se puede gozar incluso del dolor, de lo trágico, algo que en Occidente, después de Aristóteles, llamamos catarsis. «Esto lleva a pensar que si fuese posible –y probablemente lo sea– para alguien mantenerse fuera de los límites de su individualidad mientras se siente alcanzado por una intensa emoción (de cualquier tipo que sea) y logra permanecer como espectador de sí mismo en aquel trance, esa emoción, aun siendo dolor, podría transformarse en gozo, aquel que se genera por la conciencia clara de la pertenencia a ese fondo común y universal en el que toda individualidad se resuelve.» Y continúa con una de las afirmaciones más esclarecedoras del libro: «En este sentido es como puede hablarse de arte como comunicación […]. La comunicación es el acto mediante el cual los individuos recuperan –en la distancia infranqueable de su condición– la unidad genérica que añoran» (p. 299). Si defendemos la idea de que el arte es comunicación, esta afirmación debería importarnos mucho. Y agrego que nada más lejos de mi intención que dar a entender que el arte es terapia. El arte puede ser terapéutico, pero es mucho más que eso. Es comunicación con el receptor y también una conversación con la tradición.
(Antes de seguir, aclaro que Maillard, en el prólogo a la segunda edición de La razón estética –Barcelona, Galaxia Gutenberg, [1998] 2017– advierte de la tendencia posmoderna a recibir incluso las noticias más trágicas del mundo en los formatos antes reservados a la representación estética, cosa que predispone a recibirlos con placer, cosa que, por supuesto, deberíamos saber diferenciar. Una cosa es un telediario y otra, una película, aunque ambas nos lleguen en soporte idéntico. Un telediario no debería recibirse como espectáculo.)
Hay otras maneras de acceder a esa zona de la conciencia que algunos llaman inconsciente y otros, «fondo común y universal». Tal vez se trata siempre de experiencias de estados alterados de la conciencia, es decir, maneras de acallar la mente consciente. Experiencias que nos separan de la noción temporal, que nos sitúan en el presente, donde nos desenraizamos de la historia de vida (la memoria no deja de ser un constructo mental). «Atención y desapego son las dos grandes indicaciones de cualquier sistema de meditación. La otra orilla se alcanza habiéndose desprendido de todo interés personal» (p. 365). Piénsese en el orgasmo, en la práctica de la escritura, en el placer de la contemplación del arte, en la misma lectura, donde «el sujeto se pierde en el objeto, se olvida de sí como individuo» (p. 343). Piénsese en la meditación, en la práctica de intenso ejercicio físico, en los ritmos musicales repetitivos, en el consumo de ciertas drogas. Hablando de drogas, hay un texto de Maillard, «Un episodio insólito», también recopilado en India, que cuenta una experiencia sumamente sorprendente a partir del consumo de cannabis, algo bastante insólito para cualquiera que haya tenido experiencias con el cannabis. Esto me recuerda a una frase que decía Nora Catelli en sus clases: Poe escribía bajo los efectos del alcohol, pero por más que bebamos alcohol esto no nos garantiza que escribamos como Poe.
Podemos reírnos todo lo que queramos y confiar solamente en lo que mente y cuerpo (así divididos/jerarquizados) nos vienen comunicando. No dejamos de ser occidentales y sospechamos que todo lo psicosomático, lo experiencial, lo espiritual, apesta a autoayuda o anda demasiado cerca de lo místico. Sin duda que la actitud irónica es la mejor manera de tomarse cualquier asunto. Tomarse todo con desapego, con distancia, echando mano de la ironía (que no es otra cosa que distanciamiento). Yo elijo la vía media y, mientras suelto risitas, confío (cuando el cinismo me lo permite) en que la experiencia enseña cosas y que esas cosas nos impulsan a escribir.